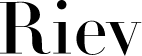La ley de eutanasia en España constituye una invitación para reflexionar sobre sus bases regulatorias. Aquí lo hacemos desde tres perspectivas: una filosófica, por la que indagamos en las inconsistencias de esas bases; una literaria, para poner de manifiesto el carácter relacional de la autonomía personal; y una constitucional, para denunciar determinados aspectos de la ley que quizá contravengan la Constitución.
La regulación de la eutanasia en España. Consideraciones desde la filosofía, la literatura y la Constitución española
The Spanish regulation on euthanasia. Reflections from philosophy, literature and the Spanish Constitution
1. La eutanasia y el principio de autonomía
1.1. Incoherencias entre eutanasia, autonomía y Derecho
Los pocos países que han legalizado la eutanasia en el mundo siguen en buena medida el modelo establecido por los Países Bajos, que fue el primero en aprobar una ley de eutanasia en el mundo hace más de 20 años. El principio que informa esa regulación, y las que han venido después, es el de autonomía: la legalización de la eutanasia a petición del paciente se impone porque la elección del momento y modo de morir pertenecen a la autonomía individual, que debe ser respetada en un Estado pluralista donde nadie puede imponer a los demás sus propias convicciones. Este principio de autonomía[1], sin embargo, se expresa en el caso de la solicitud de eutanasia de una forma completamente singular.
En primer lugar, no se contempla la eutanasia para cualquier persona que, en el ejercicio de su autonomía, la solicite. Si no estoy en uno de los supuestos que me habilitan para ser objeto de eutanasia, nunca se me prestará esa forma de muerte. La autonomía, pues, aparece sustancialmente recortada. En segundo lugar, si el principio de autonomía se considera el más relevante, hasta el punto de entender que la dignidad de la persona se sustenta en su capacidad de actuar autónomamente, cabe pensar que el individuo que pierde irreversiblemente esa capacidad de actuar autónomamente pierde su dignidad, y muere como persona. En consecuencia, no habría problema en darle muerte si existen buenas razones para hacerlo. De igual manera que podemos sacrificar a un animal no humano en ciertas circunstancias (por ejemplo, por una razón de simple humanidad), también cabría proceder así con el ser humano que, perdida su condición de persona por haber perdido su capacidad como ser autónomo, no es más que un individuo de la especie humana.
Como acabamos de ver, la autonomía es recortada y relativizada en la regulación de la eutanasia. Recortada porque no toda solicitud de eutanasia que sea fruto de la libertad individual es atendida. Y relativizada porque niega de hecho que la dignidad esté asociada exclusivamente a la capacidad de autonomía. Pero, además, la regulación de la eutanasia suele traer consigo una serie de garantías y especificidades que resultan incoherentes con el principio de autonomía. Básicamente son las tres siguientes.
Primera, el Estado garantiza que la persona que vaya a recibir la eutanasia lo hace de forma completamente libre. Se trata de una medida que, en principio, protege al individuo frente al riesgo de presiones externas. Pero es una medida que acaba poniendo en manos del Estado y no del individuo la decisión sobre la eutanasia. No soy yo quien decido que me apliquen la eutanasia sino el Estado: solo él puede autorizar la eutanasia, una vez ha comprobado que mi decisión es libre. Pero si la eutanasia es un derecho (como sostienen la mayoría de sus defensores) y el Estado no supervisa la libertad con que ejercito mis derechos, ¿tiene sentido que lo haga cuando se trata precisamente de la eutanasia? ¿Por qué la soberanía del individuo sobre sí mismo debe quedar condicionada a la autorización del Estado? Si se sospecha que una eutanasia ha sido resultado de presiones externas procederá abrir diligencias para conocer qué ha sucedido y determinar, en su caso, responsabilidades. Pero si se toma en serio la autonomía, no cabe establecer una revisión ex ante que condicione el ejercicio de la libertad individual a la autorización de la eutanasia por parte del Estado.
Segunda, el Estado presta la eutanasia. De acuerdo con la ley holandesa y la mayoría de las aprobadas hasta el momento, incluida la española, la eutanasia se concibe como un acto sanitario que se presta en el marco de la sanidad pública. De nuevo aquí nos encontramos con un importante recorte de la autonomía de la voluntad individual porque ni quien solicita la eutanasia puede elegir libremente el modo de llevarla a cabo, ni los ciudadanos en general tienen libertad para ofrecer este servicio. Esta situación puede ser objeto de muy diversas valoraciones. Se puede sostener que la eutanasia es una prestación sanitaria que los países que cuentan con un sistema sanitario con cobertura universal y gratuita deben prestar a quienes reúnen las condiciones para solicitarla. Proceder de otra manera daría pie a consagrar una desigualdad entre quienes tienen y no tienen la capacidad económica para costearse su muerte voluntaria. Pero se puede también entender, en un sentido casi opuesto, que el Estado prestador en exclusiva de la eutanasia coloniza un aspecto más y extraordinariamente relevante de la vida del individuo, determinando cuándo puede morir, y cómo debe morir. Si damos por bueno esta segunda interpretación, concluiremos que la eutanasia es una expresión mayúscula de biopolítica, del dominio del Estado sobre la vida de los ciudadanos.
Tercera, la eutanasia se configura como una prestación del sistema sanitario. En todos los países que regulan la eutanasia la responsabilidad sobre la misma se atribuye a los médicos. Conviene recordar, sin embargo, que la medicina actual se sustenta sobre las bases hipocráticas, cuyo famoso Juramento afirmaba sin dejar lugar a dudas: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo”. Ese precepto se ha mantenido hasta el presente como una seña de identidad de la profesión médica. Así la Declaración de Ginebra, aprobada por la Asociación Médica Mundial y considerada como el Juramento Hipocrático moderno dice que el médico velará “con el máximo respeto por la vida humana”[2]. Más explícito al respecto, el Código de Deontología Médica del Consejo General de Médicos de España afirma: “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste” (art. 36.3).
Así, nos encontramos, de un lado, con que el Código de Deontología Médica no duda en considerar la eutanasia una práctica contraria a la profesión médica. De otro, la ley vigente la contempla como una prestación sanitaria. La mayoría legislativa ha encomendado la responsabilidad de llevar a cabo la eutanasia a los médicos, cuando se trata de una práctica directamente contraria a su profesión. Se trata, pues, de una potente intromisión en el legítimo derecho de los colectivos profesionales a organizar su actividad conforme a su propia identidad y a como mejor entienden que sirven a la sociedad.

1.2. Entre el principio de autodeterminación y el principio de utilidad
Para que la eutanasia pueda llevarse a cabo lícitamente (e incluso llegue a ser una prestación obligatoria por el sistema de salud) la mayoría de las legislaciones que la contemplan suelen exigir la concurrencia de dos condiciones, una de índole subjetiva y otra objetiva. La primera, obviamente, es la libre voluntad del sujeto que solicita la eutanasia. Solo puede ser objeto de eutanasia la persona que manifieste una solicitud firme, consciente y libre. La segunda es la existencia de un estado de salud que resulte extraordinariamente gravoso para la persona porque le produzca un sufrimiento insoportable. Por lo general, las leyes de eutanasia identifican dos situaciones como paradigmáticas de ese sufrimiento insoportable: la enfermedad terminal y la enfermedad crónica grave. En sociedades pluralistas, individualistas y utilitaristas, ambos requisitos son percibidos como razonables y su conjunción justifica sobradamente que la persona pueda acceder a la prestación eutanásica.
Sin embargo, no se subraya suficientemente la contradicción que existe entre ambos requisitos, y las inevitables consecuencias que trae consigo. El requisito de la voluntariedad se sustenta, como se ha dicho, sobre el principio de autodeterminación de la persona. Una interpretación mínimamente coherente de ese principio conduce a entender que cualquier restricción en su ejercicio que no se justifique por el eventual daño que pueda ocasionar a otros, es una imposición intolerable por parte del Estado en la esfera más íntima de la persona, aquella en la que decide cómo vivir y morir. Por tanto, el establecimiento de supuestos habilitantes para acceder a la eutanasia tendría mal encaje con el principio de autodeterminación.
El segundo requisito, padecer un estado de salud particularmente gravoso, se relaciona con el principio de utilidad, según el cual la vida humana merece la pena mientras alcance determinados umbrales de calidad. Cuando la persona se encuentra gravemente limitada en el ejercicio de sus capacidades, y en unas condiciones de sufrimiento constante e insoportable, se presumirá que su vida no vale la pena ser vivida. De hecho, no es infrecuente oír el comentario, respecto de personas que se encuentran en determinados estados de terminalidad o cronicidad: “no vale la pena que siga viviendo, pues no hace más que sufrir”.
La lógica del principio de autodeterminación proyectada sobre las decisiones de final de la vida, conduce a subrayar la soberanía del individuo sobre su propia vida y a disolver aquellos requisitos que tratan de limitar su ejercicio. Así se viene poniendo de manifiesto precisamente en los Países Bajos, donde se debate intensamente desde hace años sobre la conveniencia de modificar la ley para que personas que no están en situaciones terminales o crónicas puedan acceder a la eutanasia. ¿Me puede obligar el Estado a seguir viviendo si entiendo que mi vida se puede dar por concluida, o si vivo una fatiga existencial que me lleva a preferir la muerte que seguir viviendo?
Por su parte, la lógica del principio de utilidad proyectada sobre el final de la vida conduce necesariamente a ampliar la eutanasia a supuestos en los que el individuo ya no está en condiciones de prestar su consentimiento y, al mismo tiempo, está sometido a dolores insoportables e irreductibles que le privan de la mínima calidad de vida. Los dos supuestos más característicos de esta situación serían: los enfermos crónicos o terminales ya incapaces de tomar decisiones por sí mismos, y que no hicieron manifestación alguna de voluntades anticipadas; y los neonatos y niños con ciertas patologías incurables, extraordinariamente graves y con un manejo que no garantice el control del dolor. Precisamente los Países Bajos aprobaron en 2005 un protocolo específico para procurar la eutanasia neonatal e infantil bajo ciertas condiciones, el llamado Protocolo de Groningen. Es importante señalar que uno de los requisitos para aplicar la eutanasia es contar con el requisito de ambos padres.
Puede dar la impresión de que el principio de autonomía y utilidad se limitan recíprocamente: el principio de autonomía quedaría bloqueado en su ejercicio cuando la persona goza de buena calidad de vida; y el principio de utilidad quedaría bloqueado porque siempre se exigirá que haya alguien que consienta en la eutanasia de quien ya no puede hacerlo por ella misma. Lo cierto es, más bien, que cada uno de ellos tiene su propia lógica expansiva. El principio de autonomía conduce a permitir la eutanasia de toda persona que libremente la solicite, sin tener que limitarse a ciertos supuestos. El principio de utilidad conduce a que las personas que carecen de capacidad para decidir por ellas mismas se conviertan en candidatas a la eutanasia si padecen situaciones irreversibles de especial gravedad y sufrimiento. En consecuencia, la conjunción de ambos no sirve para conseguir una regulación estable de la eutanasia sustentada en la concurrencia de las dos condiciones anteriormente mencionadas: la subjetiva de voluntariedad, y la objetiva de terminalidad y cronicidad con sufrimientos insoportables. Más bien conduce a la paulatina ampliación tanto de la eutanasia voluntaria como de la no voluntaria.
1.3. La muerte: ¿decisión o acontecimiento?
La apelación simultánea a los principios de autonomía y utilidad para justificar la eutanasia sí ha servido para transformar la concepción tradicional acerca de la muerte de la inmensa mayoría de las sociedades y culturas. De ser un acontecimiento pasa a convertirse en una decisión, que aparentemente adopta el sujeto pero que, en realidad, lleva a cabo el Estado. Por un lado, el poder legislativo define las condiciones que deben concurrir para que el deseo del individuo de que un tercero acabe con su vida se convierta en un derecho. Por otro, la administración sanitaria evalúa la concurrencia o no de los elementos requeridos para ser acreedor a la prestación eutanásica. Algunos de esos elementos entrañan una componente subjetiva muy difícil de evaluar, como la libertad de la persona que pide la eutanasia, o el carácter insoportable del sufrimiento que padece.
Es frecuente sostener que las demandas a favor de la eutanasia no pretenden imponer nada a nadie sino todo lo contrario: impedir que la concepción moral acerca del final de la vida que puedan sostener algunos se imponga a todos. Este planteamiento resulta inconsistente. Tanto si se opta por impedir como por obligar a que el Estado dé muerte a las personas cuando lo solicitan bajo determinadas condiciones se está imponiendo al conjunto de los ciudadanos una determinada concepción moral acerca de la muerte.
En el primer caso, se considera que la vida es el bien primero sin el cual las personas ni existen ni se desarrollan. La vida de cada ser humano vale en todos y cada uno de los momentos de su existencia y, en consecuencia, no puede quedar desprotegida por que pierda determinadas capacidades. La sociedad debe reverenciar a cada ser humano en todas las etapas de su existencia y procurar las condiciones para que cada uno de esos periodos sea significativo. La muerte, aunque es un acontecimiento inevitable para todo ser humano, ni debe anticiparse, ni debe degenerar en una tortura para nadie. Desde esta posición es entendible que una persona no se vea en condiciones de continuar viviendo en un momento determinado. Pero ante esa situación la sociedad responde con un discurso de esperanza incondicional: procurando los cuidados y los apoyos necesarios, se confía en que la persona recuperare la ilusión por vivir o, por lo menos, sobrelleve sin grave pesar el periodo final de su existencia. Puede suceder que, a pesar de todos los cuidados prestados, la persona no mejore en su ánimo ni cambie en su decisión y que, al contrario, desarrolle un sufrimiento existencial refractario a cualquier tipo de cuidado o tratamiento. En esos casos, procede recurrir a una sedación paliativa que, en caso de no surtir los efectos deseados, podría justificar una sedación paliativa terminal[3]. En todo caso, la sociedad mantendrá la convicción de que nadie está en condiciones de dar muerte a otra persona, por mucho que lo pida, porque nunca se puede saber si esa solicitud es libre y busca realmente el final de la vida, y si esa demanda tiene un carácter irreversible.
En el segundo caso, se sostiene que la vida es el soporte biológico sobre el que el individuo, identificado con su voluntad soberana, ejerce su dominio. La vida biológica tiene el valor que el individuo, en el ejercicio de su autonomía, le otorgue en cada momento. En consecuencia, cuando deja de ser satisfactoria y se convierte en una pesada carga, podrá disponer legítimamente de ella, mediando en su caso el concurso médico. La muerte deja así de ser un acontecimiento para convertirse en una decisión que corresponde adoptar a cada ser humano. Y así, mientras unos decidirán que la muerte venga cuando toque, otros preferirán determinar el momento en que tiene que producirse.
Nos encontramos, pues, ante dos concepciones morales, contradictorias entre sí, acerca de la gestión de la muerte; y las sociedades necesariamente deben decidir si se decantan por una u otra. No cabe mantener una posición neutral, porque el Estado o protege incondicionalmente la vida humana como el bien primario que posibilita toda suerte de realización humana, o protege el ejercicio de la autonomía del individuo sobre su propia vida.
La mayoría de las sociedades actuales reconocen que todos los momentos de la vida de cada ser humano son igualmente valiosos, no solo aquellos en los que puede ejercer las facultades propias de su autonomía y apenas comparece la enfermedad, el dolor, o la dependencia. Precisamente por ello, esas sociedades aspiran a combatir las penalidades evitables de la existencia humana, y a procurar las condiciones para que las penurias inevitables, que acompañan o incluso provocan la muerte, no impidan vivir una vida digna hasta el final. En estas sociedades, asentadas sobre la concepción de la muerte humana como acontecimiento, el Estado fracasa en su defensa de la dignidad humana si no procura los medios para que la cronicidad y la terminalidad puedan vivirse con sentido hasta el final. Para lograrlo se requiere de un sistema socio-sanitario prestacional robusto e integral, pero también de una cultura social en la que igual aprecio o más suscite la vida plena de facultades que la vida debilitada. Una persona con una demencia avanzada merece, desde esta perspectiva, tanta o más consideración que otra que rige su vida de manera completamente independiente y autónoma.
Por su parte, como la legalización de la eutanasia voluntaria presupone que el valor de la vida lo puede definir el propio individuo, los Estados que la incorporen no se preocuparán tanto de garantizar las condiciones de vida dignas para todas las personas al final de sus vidas, sino la autodeterminación del individuo en todo momento. Está claro que si la voluntad del individuo es recibir cuidados paliativos hasta que acontezca el final de su vida, en principio el Estado debe garantizarlos. Pero las bases para proporcionar esos cuidados serán mucho más débiles porque el Estado puede ofrecer al ciudadano una alternativa casi igualmente legítima: si la vida que tienes te resulta insoportable, te ofrezco la posibilidad de acabar con ella. Dos circunstancias de enorme impacto social pueden alentar la alternativa eutanásica frente a la oferta incondicional de cuidados integrales al final de la vida: por un lado, la escasez de recursos públicos para atender las necesidades de sociedades crecientemente envejecidas; por otro, la hegemonía del capacitismo, del que me ocupo más adelante, que tiende a despojar de todo valor las vidas humanas carentes de las capacidades con las que, en cada momento, se tiende a identificar la dignidad humana. En sociedades que carecen de los recursos para prestar los servicios propios de un Estado social, es probable que los recortes comiencen con la atención al final de la vida. Si la sociedad presume que muchas personas pueden considerar esa etapa de sus vidas como carente de valor, ¿para qué invertir ahí? Quien crea que esa etapa de decadencia y dependencia merece la pena ser vivida hasta el final, que se la pague.
Es cierto que se puede optar, al menos en la teoría, por un curso intermedio de acción entre la consideración de la vida como acontecimiento o como decisión. El punto de partida es el reconocimiento de la inviolabilidad de toda vida humana y la eutanasia es contemplada como un último recurso para situaciones trágicas. En esos casos, la eutanasia no se regula como un derecho prestacional sino como una excepción a la norma general. Evidentemente, esa excepción solo podría plantearse en un contexto en el que la cobertura de cuidados paliativos estuviera garantizada con carácter universal. Ahora bien, no se puede perder de vista que, en un contexto cultural como el actual, dominado por el individualismo y el utilitarismo, es casi inevitable que la aceptación excepcional de la eutanasia como último recurso para situaciones trágicas (aquellas en las que la concurrencia de todos los cuidados no resulta suficiente para paliar el sufrimiento insoportable de una persona) dé pie a una pendiente resbaladiza que acabe en la asunción de la concepción de la vida como decisión.
1.4. Cuando otros deciden sutilmente por uno
Hasta ahora hemos presentado la concepción moral de la muerte como decisión siempre vinculada a la decisión del individuo: él tiene la soberanía sobre su vida y decide qué hacer con ella. Pero no debemos desconocer que la muerte como decisión puede entenderse como la decisión adoptada por otros, particularmente por el Estado. En efecto, las leyes de eutanasia no solo pivotan sobre el principio de autodeterminación, sino también sobre el principio de utilidad, que básicamente sostiene que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Quien ha perdido sus capacidades superiores, mantiene un elevado nivel de dependencia y padece dolores que deben ser tratados continuamente, es visto en no pocos casos como alguien que ha perdido su condición personal, alguien que vive una vida que no vale la pena ser vivida. Aunque lo mejor sería que abdicara de seguir viviendo, si no manifiesta su voluntad de acabar con su vida, en principio se le dejará seguir viviendo. Ahora bien, la presión para acabar con esa vida será enorme: ¿para qué prolongar una vida que no aporta ningún beneficio? ¿Para qué destinar unos recursos escasos a una vida tan fútil? ¿Por qué no persuadir a quien, movido quizá por prejuicios atávicos, prefiere seguir sufriendo una vida carente de valor, sobre la superioridad moral de quienes no se aferran a unas existencias meramente biológicas, que despersonalizan al individuo y tienen unos altísimos costes sociales? Si una persona en un estadio de creciente vulnerabilidad (porque está al final de su vida o tiene una patología crónica muy severa) se ve interpelada por la sociedad a preguntarse todos los días si su vida sigue mereciendo la pena ser vivida es probable que antes que después acabe decantándose por solicitar la muerte. Y en todo caso, y como venimos diciendo, si esa vida se entiende carente de valor no se decidirá destinar recursos a su cuidado, por lo que realmente será cada vez más penosa.
La manifestación inapelable de que el modelo de muerte como decisión transita desde el individuo hacia la sociedad lo encontramos en los tres supuestos en los que ya se considera la opción de la eutanasia involuntaria: los neonatos, los enfermos terminales que ya no pueden manifestar su voluntad, y las personas con enfermedades mentales.

2. Eutanasia y literatura: uno es como lo ven los demás
La visión todavía muy extendida, sobre todo en regiones influidas por el individualismo posesivo[4], según la cual el ser humano es un individuo independiente, que decide autónomamente sobre el valor de su vida, no deja de ser una abstracción ajena a la realidad que todos experimentamos cotidianamente. Cada uno es, en muy buena medida, como es visto y tratado por los demás. Si alguien se siente apreciado y cuidado cuando las capacidades dejan paso a la dependencia, es improbable que llegue a sentir que su vida carece de sentido. Por el contrario, si en esa etapa de la existencia empieza a ser visto por los demás como un extraño o incluso un estorbo, es altamente probable que considere la eutanasia como la única opción para abandonar una existencia que ha dejado de tener sentido, pero no porque sus facultades hayan menguado sino porque los demás lo han dejado de verle como alguien apreciable.
“La muerte de Iván Ilich” de Leon Tolstoi, “Bartleby, el escribiente” de Herman Melville y “La metamorfosis” de F. Kafka ilustran de forma insuperable el efecto eficacísimo que la mirada de los otros tiene sobre la consideración de uno mismo y hacia la propia vida. Aunque cada una de estas geniales miniaturas literarias merecería un comentario mucho más detallado, al menos mostraré cómo las tres alumbran una idea crucial a la hora de reflexionar sobre la eutanasia: que la autonomía de la persona tiene un carácter esencialmente relacional, de modo que su ejercicio efectivo está en función del reconocimiento y los cuidados que recibimos de los demás. Frente al planteamiento individualista y expresivista de la autonomía, en el último medio siglo se ha ido abriendo paso una concepción de la autonomía que sostiene que uno no puede ser sin los demás y que, en consecuencia, y como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 29, cada uno tiene “deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Es decir, que tenemos deberes para con la comunidad porque sin ella no podemos desarrollar libre y plenamente nuestra personalidad; y que, al cumplir con esos deberes, contribuimos a nuestro propio desarrollo.En definitiva, la autonomía es una quimera si no se da en ese contexto de comunidad de reconocimiento[5]. Entre las corrientes de pensamiento que han contribuido a alumbrar esta concepción relacional de la autonomía encontramos el feminismo de la diferencia, la ética del cuidado, los movimientos en favor de la vida independiente impulsados desde el mundo de la discapacidad, o la ética médica comunitarista.
Iván Ilich, aunque padece la mirada indiferente de los “suyos” logra finalmente morir en paz gracias a la mirada acogedora de su criado Guerassim. Bartleby, el más elíptico de nuestros tres protagonistas, parece hundirse existencialmente ante la mirada productivista de su empleador de modo que, cuando éste trata de ayudarle cambiando su modo de mirarle, ya es demasiado tarde. Finalmente, Gregor Samsa, el oscuro agente comercial que sufre la transformación en insecto gigante, recibe inicialmente la mirada de reconocimiento y cuidado de su hermana. Pero cuando ella deja de verle como hermano necesitado, inmediatamente Gregor pierde el sentido de su penosa existencia. Veamos con más detalle cada caso.
2.1. Iván Ilich se encuentra a sí mismo en el encuentro con Guerassim
Iván Ilich es un reputado miembro de la alta sociedad de su ciudad por su condición de magistrado del Tribunal Supremo. Sin embargo, desde hace un tiempo, la vida le resulta cada vez más insoportable como consecuencia de la decadencia física a la que le arrastra la grave enfermedad mortal que padece. Las miradas de familiares y amigos, que reflejan confusión, extrañeza o incomodidad al contemplarle, convierten sus dolores en un sufrimiento existencial difícil de sobrellevar. Un día, cuando la enfermedad ya se manifiesta claramente en su cuerpo, Iván Ilich recibe la visita de su cuñado:
“Al entrar en su despacho, encontró allí a su cuñado, un hombre vigoroso, de temperamento sanguíneo, ocupado en deshacer sus maletas. Al ruido de los pasos de Iván Ilich, levantó la cabeza y lo miró un instante sin decir palabra. Aquella breve mirada se lo relevó todo a Iván Ilich. Su cuñado abrió la boca, pero retuvo la exclamación que iba a brotar de sus labios. Aquel gesto confirmó la mirada.
- ¿Qué te parece? ¿He cambiado?
- Sí…, un poco.
Y por más que hizo seguidamente Iván Ilich para volver a dirigir la conversación sobre su aspecto, su cuñado eludió las preguntas”[6].
En otra ocasión los amigos de Iván Ilich van a su casa a jugar una partida de cartas y a cenar con él. Pero eso, lejos de distraerle y hacerle recuperar el buen humor, le hunde más en la depresión.
“Todo el mundo está sombrío y silencioso. Iván Ilich se da cuenta de que es él quien obra así sobre ellos, pero no puede disipar esa atmósfera lúgubre. Cenan y lo abandonan. Iván Ilich se queda solo, con la sensación muy clara de que su vida está marchita y que envenena la existencia de los demás, y que el veneno penetra en él cada vez más profundamente”[7].
También la mirada sobre uno mismo puede resultar difícil de sobrellevar, especialmente cuando uno se siente al final de la vida, muy limitado de fuerzas, y sin apoyo de los seres próximos. El dolor físico es difícil de soportar, pero existen fármacos que ayudan a combatirlo eficazmente. El problema es el sufrimiento existencial, para el que no existe tratamiento farmacológico. Uno de los causantes de ese sufrimiento es precisamente la falta de aceptación de la persona enferma, tanto por los demás como por uno mismo.
“… sucedió, sin que nadie reparase en ello, que su mujer, su hija, su hijo, los criados, los amigos, los médicos y muy particularmente el propio Iván Ilich comprendieron que todo el interés que sentían por su situación se reducía a saber cuándo se moriría por fin, cuándo desembarazaría a los vivos de la molestia que ocasionaba su presencia y se libraría él mismo de sus sufrimientos”[8].
Cuando uno toma conciencia de la proximidad ante la muerte, o se percibe frágil y dependiente, es difícil no dejarse abatir por la depresión que conduce a “la autoconmiseración y al encerramiento, descubriendo entonces la soledad de la fría autonomía”[9]. Pero si la persona se encuentra con otro dispuesto a asociarse a nuestra fragilidad, hasta el punto de querer vivirla con nosotros, entonces es posible descubrir el sentido de la etapa final de la vida, en la que la dependencia de los demás es esencial y completa. Afortunadamente Iván Illich encuentra en su mujik Guerassim a la persona dispuesta a acompañarle en esa fase crucial de la vida. No es un familiar, ni un amigo, ni un colega quien le permitirá recuperar el sentido de la vida. Ellos siguen tejiendo sus relaciones sociales en función del estatus, que Iván Illich ha perdido irreversiblemente por causa de la enfermedad. Será su criado, para quien su señor no es el prestigioso magistrado que ya no puede ejercer su autoridad sino una persona necesitada a la que él puede aliviar, el que restablece en Iván Ilich el sentido de su dignidad y de su vida.
El principal tormento de Iván Ilich es la mentira en la que todos vivían, tratando de hacerle creer que solo estaba enfermo y no se estaba muriendo. Ese intento de engaño “envenenaba, más que ninguna otra cosa, los últimos días de Iván Ilich”[10]. Frente a ello, Guerassim le habla con franqueza al tiempo que desdramatiza la ayuda que le presta a la hora de atender a sus necesidades más elementales, de modo que “Iván Illich se sentía tan a gusto cerca de él, que no tenía ganas de soltarlo”[11].
“Sólo Guerassim no mentía: era el único en comprender lo que estaba ocurriendo y que no juzgaba necesario ocultarlo; pero sentía simplemente piedad de su amo, débil, descarnado. Incluso se lo dijo una vez con toda franqueza cuando Iván Ilich insistió para que se fuese.
- Todos nos morimos. Por qué no tomarse algún trabajo -dando a entender así que ese trabajo no le resultaba penoso precisamente porque lo hacía por un moribundo y esperaba que cuando le llegase la vez obrarían de la misma manera con él”[12].
2.2. Bartleby y la ausencia de los apoyos necesarios
Bartleby, una de las creaciones más celebradas salidas de la pluma de Herman Melville. Es uno de esos esquivos personajes que la historia de la literatura nos ofrece para que completemos su vida con nuestra imaginación. Bartleby es un oscuro escribiente al que el narrador del cuento acaba de contratar para que trabaje en su gabinete. Aunque inicialmente cumple escrupulosamente con su trabajo de copista, a medida que el jefe le va pidiendo que desempeñe nuevos cometidos y se sujete al ritmo trepidante de la oficina Bartleby se va retrayendo y solo se ve capaz de repetir la mítica frase por la que ha pasado a la historia: “preferiría no hacerlo”.
“- ¡Bartleby! Rápido, estoy esperando.
Oí el rechinar de las patas de su silla sobre el suelo sin alfombra, y enseguida apareció a la entrada de su rincón. - ¿Qué desea? –dijo suavemente.
- Las copias, las copias –dije yo apresuradamente-. Vamos a comprobarlas. Tenga –y le alargué el cuarto cuadruplicado.
- Preferiría no hacerlo –dijo, y desapareció suavemente tras el biombo”[13].
El jefe de Bartleby pronto se da cuenta de que la resistencia de su empleado a cumplir con los encargos que le encomienda no es fruto de la negligencia sino del inescrutable desamparo en que se encuentra. Aunque trata de ayudarle, acaba desesperando de poderlo hacer con eficacia:
“Tan cierto es y tan terrible, que hasta cierto punto, el ver o el pensar en la miseria despierta nuestros mejores sentimientos, pero, en ciertos casos especiales, más allá de ese punto ya no lo hace. Se confunden los que afirman que esto se debe al egoísmo inherente del corazón humano. Proviene más bien de una cierta desesperanza de remediar un daño orgánico excesivo. Para un ser sensible la piedad es a menudo dolor. Y cuando se da uno cuenta al fin que tal piedad no puede conducir a un auxilio efectivo, el sentido común ordena al alma que se deshaga de ella. Lo que vi aquella mañana me convenció de que el escribiente era víctima de un trastorno innato e incurable. Podía darle limosna para su cuerpo, pero el cuerpo no le dolía; era su alma la que sufría y yo no podía alcanzarla”[14].
Ante este trastorno, del que no sabemos hasta qué punto debutó como consecuencia de las condiciones en la que se quería que trabajara Bartleby, su empleador emprende una sucesión de acciones desesperadas e ineficaces que no pueden evitar que finalmente Bartleby acabe muriendo de inanición en un centro de vagabundos. Alteradas sus frágiles condiciones de vida, Bartleby no es capaz de mantener un mínimo afán por seguir vivo y se deja morir. Aunque al relato resulta sumamente elusivo y ambiguo, no es descabellado pensar que Bartleby podría haber desarrollado su vida de haber dispuesto de unas condiciones básicas de trabajo, que su jefe no fue capaz de proveerle. ¿Se las podía haber procurado? Probablemente sí, sobre todo de haber conocido con antelación la singularidad de Bartleby. ¿Debería haberlo hecho? Sin duda. Hoy en día hablamos de eso como prevención de riesgos laborales y adaptación del puesto de trabajo a la eventual discapacidad del empleado. Cuando se trata de una discapacidad psicosocial, la actuación preventiva o precoz es más difícil pero igualmente debida. Es cierto que el jefe se preocupa por Bartleby mucho más que de ordinario, pero esa solicitud resulta tardía y poco acertada.
2.3. Gregor Samsa: una vida sostenida (y abandonada) por la mirada de los otros
Quien haya leído “La transformación” de Kafka difícilmente habrá olvidado su inicio: “Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso”[15]. A pesar de haber sufrido una grotesca transformación en su apariencia y capacidades, este joven agente comercial que vive con sus padres y su hermana mantendrá el deseo de vivir mientras conserve la esperanza de ser reconocido por los suyos. Tras su transformación, la hermana Grete se convierte en su principal cuidadora, pues los padres se ven completamente desbordados e impotentes ante la situación. Inicialmente Grete adapta el cuidado de Gregor a sus nuevas necesidades: al comprobar que apenas la ha probado la leche que le ha dejado en la escudilla la sustituye por restos de otras comidas, que Gregor recibirá con gran satisfacción. La relación familiar, sin embargo, lejos de adaptarse a la nueva situación, sufre un deterioro paulatino, que comienza con la incapacidad de la familia a comunicarse con su hijo, que les lleva a pensar que él tampoco se puede hacer cargo de la situación de ellos: “Como no se hacía comprender de nadie, nadie pensó, ni siquiera su hermana, que él pudiese comprender a los demás”[16]. Mientras que Gregor mantiene intacta la sensibilidad para captar el estado de ánimo de su familia, y padecer cuando los ve sufrir, su hermana y sus padres se van distanciando de quien ha cambiado por completo su apariencia, para adoptar una detestable, y parece incapaz de relacionarse con ellos. Su hermana le sigue llevando la comida, pero lo hace de forma cada vez más descuidada y sin ocultar la repugnancia que le causa entrar en la habitación en la que permanece encerrado.
A pesar del deterioro en los cuidados que recibe, Gregor mantiene la esperanza de restablecer la relación con su familia. En una ocasión su padre le agrede lanzándole una manzana, al pensar erróneamente que ha intentado hacer daño a la madre. Pero la herida producida todavía sirve a la familia para recordar que
“Gregor, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como un enemigo, sino, por el contrario, guardar todos los respetos y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse”[17].
La relación se quiebra definitivamente cuando una noche en la que Grete empieza a tocar el violín Gregor sale de su dormitorio para escucharla. Al ser visto por unos invitados, la familia se siente abochornada y empieza a considerarlo como un extraño, alguien ajeno a ellos, que solo les está impidiendo hacer una vida normal. La más explícita es Grete, quien explota diciendo:
“…esto no puede continuar así. Si vosotros no lo comprendéis, yo sí me doy cuenta. Ante este monstruo, no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano; y, por tanto, solo diré esto: es forzoso intentar librarnos de él. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle, y tolerarle, y no creo que nadie pueda, por tanto, hacernos el más leve reproche”[18].
Pero además de dar a entender que ya han hecho todo lo que podían y debían hacer con Gregor, Grete llega a afirmar que su hermano ya no es un miembro de la familia:
“-Es preciso que se vaya –dijo la hermana. Este es el único medio, padre. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregor. El haberlo creído durante tanto tiempo es, en realidad, el origen de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser esto Gregor? Si tal fuese, ya hace tiempo que hubiese comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Y a él mismo se le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su memoria perduraría perpetuamente entre nosotros. Mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y echarnos a la calle”[19].
Ante esas manifestaciones que Gregor escucha con pesadumbre, se convence de que realmente ya está de más: “Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Hallábase, a ser posible, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer”[20]. Esa misma noche, Gregor se deja morir.
Cuántas veces el discurso de Grete ha contagiado a una familia ante un enfermo terminal o con una enfermedad crónica gravemente incapacitante. Si todavía es autónomo, se piensa, tiene que darse cuenta de que su vida es insoportable para los demás y para él mismo, y debería solicitar la eutanasia; y si ya no lo es, procede prescindir de una vida que ya ha dejado de ser una vida personal y provista de significado para los demás. Aunque no de forma tan abrupta, la ley aprobada en España parece inspirarse en esa convicción de que ciertas vidas merecen menos protección que otras. Lo veremos en el último apartado.

3. Algunas razones para dudar de la constitucionalidad de la ley orgánica 3/2021
Me ocupo a continuación de dos aspectos de la ley sobre cuya constitucionalidad cabe albergar serias dudas: el primero porque ignora la variedad de formas que existen para condicionar la voluntad de la persona a la hora de decidir sobre su vida; y el segundo porque se sostiene sobre el prejuicio de considerar que existen vidas humanas que son más valiosas que otras.
3.1. Inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia relativos a las garantías frente al riesgo de presión externa
El art. 5.1,c, establece, entre los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir, “haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas”. Este apartado, como no puede ser de otra manera, subraya que la solicitud ha de ser voluntaria y, por tanto, nunca resultado de presión externa alguna. Sin embargo, la ley no articula las garantías para que así sea. En primer lugar, porque no se define qué debe entenderse por “presión externa”. ¿Se ha de tratar de la presión de sujetos concretos o puede ser también la presión difusa de un entorno que para el solicitante resulte insoportable y le conduzca a no ver más salida que la solicitud de eutanasia? El margen de discrecionalidad que tienen los responsables de decidir sobre la solicitud a la hora de evaluar este aspecto crucial para asegurar la libertad de la petición es tan amplio que no solo permite valoraciones muy distintas sobre hechos más o menos idénticos, con la consiguiente inseguridad jurídica que genera, sino que hace perfectamente posible que solicitudes que han sido fruto de algún tipo de presión externa sean consideradas fruto de la “absoluta libertad”, tal como dice la Exposición de Motivos de la Ley que deberían ser esas decisiones.
Pero, más grave aún, es la indeterminación con relación al procedimiento que deberá seguirse para hacer la evaluación. Corresponde al Presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación designar, de entre sus miembros, a un profesional médico y a un jurista para verificar “si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir” (art. 10.1). Para llevar a cabo esa verificación “tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán entrevistarse con el profesional médico y el equipo, así como con la persona solicitante” (art. 10.2). Por tanto, puede darse perfectamente el caso de que se evalúe la libertad de la solicitud y la ausencia de presiones solo con la documentación obrante en la historia clínica y sin entrevistarse ni con el solicitante, ni con quienes le han asistido hasta ese momento. No parece que solo la historia clínica sea suficiente para evaluar un aspecto tan personalísimo en la vida del solicitante, vinculado a circunstancias psicosociales que solo eventualmente pueden aparecer en la historia clínica. Por lo demás, en lo que respecta a la valoración de la libertad en el consentimiento del solicitante, los comisionados solo tendrán que recoger “información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como la ausencia de presión externa” (art. 12, b, 6º). Pueden entender que la voluntariedad y reflexión acerca de la petición han sido debidamente acreditadas si se han cumplido los tres requisitos exigidos por la ley: una petición reiterada al cabo de los quince días; que el solicitante haya recibido información sobre posibilidades terapéuticas, resultados esperables y posibles cuidados paliativos; y que haya manifestado finalmente el consentimiento informado de seguir adelante con el procedimiento (art. 8.2).
Resulta pertinente comparar las garantías que la legislación española establece para llevar a cabo una donación de órganos de persona viva frente a las dispuestas para autorizar la prestación de ayuda a morir. En el caso de la donación de órganos esas garantías están contempladas en el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad, y son básicamente cuatro. Primera, el informe médico, evacuado solo después de examinar al candidato a donante, sobre una exhaustiva relación de aspectos relacionados con su estado de salud y el impacto de la eventual donación en su vida (art. 8.1,c). Segunda, el informe de un comité de ética que deberá comprobar que “no se obtendrán ni se utilizarán órganos de donantes vivos si no se esperan suficientes posibilidades de éxito del trasplante, si existen sospechas de que se altera el libre consentimiento del donante a que se refiere este artículo, o cuando por cualquier circunstancia pudiera considerarse que media condicionamiento económico, social, psicológico o de cualquier otro tipo” (art. 8.2). Tercera, el “consentimiento expreso ante el Juez durante la comparecencia a celebrar en el expediente de Jurisdicción Voluntaria que se tramite, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y en presencia del médico al que se refiere el apartado 3 de este artículo, el médico responsable del trasplante y la persona a la que corresponda dar la conformidad para la intervención, conforme al documento de autorización para la extracción de órganos concedida” (art. 8.4). Y cuarta y última, si “cualquiera de los presentes en el acto de jurisdicción voluntaria dudara de que el consentimiento se hubiese otorgado de forma expresa, libre, consciente y desinteresada, podrá oponerse eficazmente a la donación” (art. 8.5).
Ninguna de las garantías mencionadas está contemplada a la hora de valorar la voluntariedad del sujeto solicitante de eutanasia: el informe médico solicitado es mucho más vago; no se requiere ni informe del comité de bioética, ni órgano jurisdiccional que autorice la eutanasia; y las dudas manifestadas sobre la libertad en el consentimiento por alguno de los que tengan relación directa con el solicitante de eutanasia carecen por sí solas de eficacia alguna.
Resulta incoherente con los principios del orden constitucional y del ordenamiento jurídico que las garantías establecidas para proteger un derecho, como es la integridad física, sean mucho más rigurosas que las adoptadas para proteger otro, como es la vida. El nivel de protección de la libertad de la persona que solicita la ayuda a morir debería ser, al menos, análogo (por no decir sustancialmente superior) al de quien manifiesta su deseo de donar un órgano, habida cuenta de que la autorización en el primer caso priva al sujeto de la vida y en el segundo afecta a su integridad física.
Centrándonos en la evaluación de si existe o no una presión externa que haya causado la petición eutanásica, está claro que los conocimientos clínicos propios del profesional médico y los legales del jurista son necesarios, pero insuficientes. Entre otras razones, porque para evaluar el riesgo de presión externa se exige conocer tanto las características psicológicas del solicitante como el entorno familiar y social en el que se desenvuelve; conocimientos que, desde luego, ni el profesional médico ni el jurista son competentes para evaluar.
Además, la ley no especifica el peso que deba darse al riesgo de presión externa. No se determina si la solicitud de eutanasia dejará de atenderse solo cuando haya sospecha de presiones externas; o cuando esas sospechas estén acreditadas, aunque haya dudas de que han determinado la voluntad de la persona; o solo cuando existan evidencias de que la decisión de solicitar la eutanasia está causada por una presión externa. Frente a esta ambigüedad, en el caso de la donación de órgano de vivo nos encontramos con que la simple sospecha “de que se altera el libre consentimiento del donante a que se refiere este artículo, o cuando por cualquier circunstancia pudiera considerarse que media condicionamiento económico, social, psicológico o de cualquier otro tipo” (art. art. 8.2) es suficiente para que no se autorice la donación.
Permitir que solo se deniegue la prestación de la ayuda a morir cuando existan evidencias de presiones externas que hayan desencadenado la solicitud es contrario a la Constitución porque desprotege el núcleo del derecho a la vida (art. 15 CE), al dar por buena toda solicitud de eutanasia simplemente por no haber constancia acreditada de una presión externa. La ley presume que la decisión es voluntaria salvo que se tenga constancia de una presión externa como causante de la solicitud. Y eso es así porque no obliga a hacer una evaluación sobre la voluntariedad de la petición, ni determina quién da fe de la voluntariedad de esa decisión.
La inconstitucionalidad de la ley de eutanasia es patente desde el momento en que omite las garantías imprescindibles con respecto a la autonomía de la voluntad en una materia en la que está concernido nada más y nada menos que el derecho a la vida del propio sujeto. Veámoslo:
1. El art. 10.1 CE establece que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. En un contexto de sufrimiento y debilidad, para que la persona pueda ejercer el libre desarrollo de la personalidad, resultan imprescindibles garantías que velen por que las decisiones personales no son adoptadas bajo presión externa. Más aún si esas decisiones conducen a solicitar la propia muerte.
2. El art. 15 CE reconoce que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Atendiendo a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, no se puede decir que el derecho a la vida y a la integridad física y moral está debidamente salvaguardado en un contexto eutanásico si la ley que la regula no dispone de garantías específicas (y no simplemente manifestaciones de buena voluntad) para evitar que las presiones externas determinen la decisión de la persona. No basta con acreditar que no constan presiones; es necesario asegurarse de que así es. Es lo que se hace con la donación de órganos de vivos y no se hace con la eutanasia. No queremos decir que la ley no permita hacerlo; afirmamos que la ley no exige que se haga siempre.
3. El art. 24.1 CE dispone que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Parece imprescindible la tutela judicial cuando una persona manifiesta su deseo de recibir la eutanasia para evitar que, bajo la apariencia de ejercicio de ese derecho, lo que en realidad esté teniendo lugar es una violación del derecho a la vida.

3.2. Inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia relacionados con la discapacidad
La Ley Orgánica 3/2021 atenta contra la Constitución porque consagra una discriminación de las personas con discapacidad contraria al principio de igualdad del art. 14 CE, al fijar un nivel de protección del derecho a la vida (art. 15 CE) para las personas que tienen discapacidad inferior al de las que no la tienen. Esta discriminación se manifiesta en dos situaciones: en los supuestos habilitantes para acceder a la “prestación de ayuda para morir” (particularmente el art. 5.1,d, en relación con el art. 3 en su apartado b); y en la regulación de la eutanasia cuando existan voluntades anticipadas (art. 5.2 en relación con el art. 9). Veamos cada uno de ellas.
3.2.1. Los supuestos habilitantes para acceder a la “prestación de ayuda para morir” y la discriminación por razón de la discapacidad
Uno de los supuestos que habilitan para recibir la eutanasia es “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable” (art. 5.1 d). Se entiende que existe “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” cuando la “situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico” (art. 3, b).
La definición adoptada consagra una discriminación por razón de la discapacidad. Cuando se define el “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” se habla con toda claridad de los elementos propios de la discapacidad, concretamente de limitaciones en la autonomía física y en la capacidad de expresión y de relación. La definición habla incluso de limitaciones para las actividades de la vida diaria, de forma que el sujeto no puede “valerse por sí mismo”. Esa formulación ignora que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008, exige que las personas con discapacidad dispongan de los apoyos necesarios para estar en iguales condiciones que los demás para ejercer la autonomía personal.
La definición de este supuesto habilitante para solicitar la eutanasia incluye a las personas con discapacidad, y lanza dos inequívocos mensajes: a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades graves, para que contemplen la opción de terminar con sus vidas; y a la sociedad en general, para que perciban a las personas con discapacidad como individuos cuya vida puede no merecer la protección de inviolabilidad establecida constitucionalmente para el resto de los ciudadanos.
Al facilitar la prestación de la ayuda para morir para las personas con discapacidad, y no para las demás, y al hacerlo sin que previamente se les hayan proporcionado todos los apoyos que precisen para facilitar su autonomía personal y alcancen una calidad de vida digna (tal como prevé el art. 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad), la ley incumple con un deber adquirido por España al ratificar la mencionada Convención. El mencionado art. 12, después de reconocer en el apartado 2 que “Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”, exige a continuación que se adopten “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Por tanto, es contrario a la Convención, y a la Constitución (de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 10.2 y 96 CE), prestar la ayuda a morir a las personas con discapacidad si previamente no se ha garantizado que la persona cuenta con los apoyos necesarios para configurar y ejercer su capacidad jurídica.
Pero no solo eso. El art. 5.1.d de la Ley también consagra una discriminación por razón de la discapacidad, según la cual las personas con discapacidad no tienen derecho a la misma protección del derecho a la vida con que cuentan las demás. No se garantiza el acceso a los apoyos necesarios para desarrollar su vida, pero sí, en cambio, la opción de terminar con ella. El art. 10 de la Convención proclama que “Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”. Es evidente que, sin garantizar los apoyos necesarios para ejercer su capacidad jurídica, el goce del derecho a la vida de las personas con discapacidad es sustancialmente distinto e inferior que el de las demás.
Se trata, insistimos, de una plasmación legal del prejuicio capacitista, aquel con el que está tratando de acabar la Convención y que resulta radicalmente contrario al principio de igualdad del art. 14 CE, interpretado en el sentido consagrado por la Convención. De acuerdo con la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, el capacitismo es “un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Atendiendo a estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, el pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia que conlleva sufrimientos y desventajas y, de forma invariable, resta valor a la vida humana. Como consecuencia de ello, suele inferirse que la calidad de vida de las personas con discapacidad es ínfima, que esas personas no tienen ningún futuro y que nunca se sentirán realizadas y ni serán felices”[21].
La nueva Ley refuerza el estereotipo según el cual la vida de las personas con discapacidad tiene menos valor o menos calidad que el resto. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refería recientemente a esta cuestión en un informe en el que denunciaba esos estereotipos habituales sobre las personas con discapacidad que urgentemente debían ser combatidos, empezando por las propias leyes que los consagran. Entre ellos destacaba aquel que presupone que “la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa/de menor calidad.” Y hacía la siguiente reflexión al respecto: “Esta premisa (...) se observa asimismo en los debates sobre el fin de la vida y la muerte asistida. Por ejemplo, algunas jurisdicciones están ampliando los criterios para tener acceso a la muerte asistida a fin de ofrecerla a personas distintas de los enfermos terminales cuya muerte es previsible y poder incluir a las personas con discapacidad que presentan deficiencias o enfermedades degenerativas y a las personas con deficiencias estables que experimentan un funcionamiento reducido, lo que refuerza la idea de que su vida no merece la pena ser vivida para incluir a las personas con discapacidad que presentan deficiencias o enfermedades degenerativas y a las personas con deficiencias estables que experimentan una funcionalidad reducida”[22]. Se trata de una descripción precisa de lo que ha consagrado la Ley española reguladora de la eutanasia.
Pero es particularmente grave que, como ocurre tantas veces en situaciones análogas, el prejuicio y la consecuente discriminación pueda ser asimilado por las propias personas con discapacidad, adquiriendo la intolerable pero eficaz forma de la opresión interiorizada. La Relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así lo afirma con toda contundencia: “Desde la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad, preocupa seriamente que la posibilidad de la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido pueda poner en peligro la vida de las personas con discapacidad. Si la muerte asistida estuviera al alcance de todas las personas que presentan un trastorno de salud o una deficiencia, independientemente de que tengan o no una enfermedad terminal, la sociedad podría entender que es mejor estar muerto que vivir con una discapacidad. En consecuencia, una importante preocupación es que las personas cuya deficiencia sea reciente opten por la muerte asistida a causa de prejuicios, temores y bajas expectativas sobre lo que significa vivir con una discapacidad, antes incluso de haber tenido la oportunidad de aceptar la nueva situación de discapacidad y adaptarse a ella. Además, las personas con discapacidad pueden decidir poner fin a su vida a causa de factores sociales, como la soledad, el aislamiento social y la falta de acceso a servicios de apoyo de calidad. Un tercer problema es que las personas con discapacidad, sobre todo las personas de edad con discapacidad, pueden ser vulnerables a presiones explícitas o implícitas de su entorno, lo que incluye las expectativas de algunos familiares, las presiones financieras, los mensajes culturales e incluso la coacción”[23].
Es evidente que si ese estereotipo no solo está presente en la sociedad sino en una ley, como la que recurrimos, el riesgo de que las personas con discapacidad acaben sintiendo un sufrimiento intolerable no por su discapacidad, sino por el estigma que se proyecta sobre ellas es casi inevitable. De este modo, la Ley Orgánica reguladora de la eutanasia se convierte en una profecía autocumplida: realmente la persona con discapacidad acaba padeciendo un sufrimiento intolerable, pero la razón no es otra que la propia ley que, en lugar de garantizar la provisión de apoyos necesarios para ejercer su vida y la lucha efectiva “contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad” (art. 8 Convención), los sanciona y legitima.
3.2.2. La inconstitucionalidad de la regulación de la eutanasia cuando existan voluntades anticipadas, por ausencia de garantías para proteger la autonomía de la voluntad del sujeto
El art. 5.2 de la Ley dispone que no será preciso que el paciente solicite la prestación de ayuda para morir “en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes… y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos”. Como indica el inciso final del mismo precepto, a esta situación se le denomina “situación de incapacidad de hecho”, que el art. 3 de la Ley define como la “situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica”. En otras palabras: basta la opinión de un médico –sin control alguno de carácter judicial ni de cualquier otra naturaleza– que entienda que el paciente no se encuentra en un momento dado en el pleno uso de sus facultades o que carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, para que en tal caso la eutanasia pueda aplicarse si la persona, en una situación previa a la discapacidad o enfermedad, así la estableció en un documento de instrucciones previas.
Más allá de la ausencia de las más elementales garantías para evitar que el juicio erróneo de un clínico, que no ha recibido necesariamente formación específica para valorar con rigor la capacidad específica de un individuo, sirva para dar muerte a una persona que quizá en el momento presente no la querría, esta disposición lesiona directamente el principio de autodeterminación de la persona por tres razones.
En primer lugar, porque la ley dispone que la eutanasia se aplicará cuando la persona no se encuentre en el pleno uso de sus facultades, ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, pero no exige que esa incapacidad de hecho sea irreversible. Por tanto, puede suceder que una persona no se encuentre en el pleno uso de sus facultades en un momento determinado, pero esté con posibilidades ciertas de recuperarla, y se le aplique de manera inexorable su voluntad eutanásica anticipada. Más que dar cumplimiento al deseo de la persona, se podría estar aprovechando una pérdida reversible de facultades para anticiparle la muerte al amparo de la ley.
En segundo lugar, porque la voluntad anticipada es completamente preeminente sobre una voluntad posterior contraria si el médico entiende que el sujeto no se encuentra en pleno uso de sus facultades. El art. 9 es unívoco al respecto: “en los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente”. Ahora bien, ¿debe realmente priorizarse la voluntad pasada, manifestada en pleno uso de las propias facultades, sobre una eventual voluntad posterior contraria, simplemente porque en el momento posterior el sujeto ya no esté en plenitud de facultades? ¿Qué yo debe priorizarse? ¿El yo que quiere seguir viviendo o el yo que en su momento sentenció que a su yo posterior que no estuviera en plenas facultades se le aplicaría la eutanasia? ¿Y si ese yo manifiesta ahora resistencia a que le den muerte? ¿Debe priorizarse siempre la voluntad anterior del individuo sobre su vida y sobre su voluntad presente?
En tercer lugar, esta disposición constituye una flagrante violación del art. 12 de la Convención, que reconoce a las personas con discapacidad el derecho a ejercer por sí mismos la capacidad jurídica, con los apoyos que precisen, y a adoptar sus propias decisiones, derecho que por supuesto incluye la facultad de modificar, cuando lo estimen oportuno, las decisiones adoptadas previamente. Sólo en el supuesto de que no sea posible conocer de ningún modo la voluntad actual de la persona podría ser lícito -y respetuoso del citado art. 12- aplicar directamente lo previsto en el documento de instrucciones previas. No es eso, sin embargo, lo que nos dice la Ley Orgánica 3/2021, que permite aplicar la eutanasia a una persona que en el momento presente no la quiere, sobre la base de una valoración médica de la insuficiencia de esa voluntad. La ley omite mencionar la referencia a los apoyos necesarios que se deberán procurar a la persona para que pueda configurar su voluntad, de modo que solo cuando no sea posible hacerlo quepa recurrir a las voluntades anticipadas. Esa omisión es radicalmente contraria al art. 12 de la Convención.
Quedan pocas dudas sobre la inconstitucionalidad de una ley que permite dar muerte a una persona sin haberle provisto previamente de los apoyos necesarios para que pueda configurar y expresar su voluntad. Puede suscitarse, sin embargo, la duda de si es posible alguna regulación de la eutanasia que carezca de impacto negativo en las personas con discapacidad, y que evite proyectar sobre ellas el estigma de su inferior valor, lo que es causa necesaria de un sufrimiento difícil de sobrellevar, como decíamos antes. La respuesta a este interrogante también es negativa. Como ha sugerido el Comité de Bioética de España, resulta inevitable descubrir en el trasfondo de cualquier regulación de la eutanasia un poso utilitarista, que otorga un menor valor a la vida de aquellas personas que, por encontrarse en situación de fragilidad o vulnerabilidad, están en condiciones de prestar una menor aportación a la sociedad y, al mismo tiempo, reclaman de ella mayores atenciones y cuidados. Partiendo de ese prejuicio, se las legitima para solicitar la prestación de ayuda para morir. Ese enfoque utilitarista es intrínsecamente capacitista y negador del igual valor de la vida de las personas con discapacidad.
Por si hubiera alguna duda acerca de la interpretación capacitista y discriminatoria de la ley recurrida, es pertinente recordar que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció, a solicitud de CERMI, sobre la proposición de ley, poco antes de su aprobación, y confirmó esa valoración[24].

4. Conclusión
Más allá de las sólidas razones que existen para cuestionar la constitucionalidad de ciertos aspectos nucleares de la ley española de eutanasia, se ha destacado en este trabajo la incoherencia de las bases sobre las que se sustenta la idea de la eutanasia como un derecho de carácter prestacional. Esta concepción, que es la que se consagra en la ley, parece sustentarse en una visión anacrónica de la autonomía, de carácter individualista y expresivista, que no toma en consideración los aportes realizados en el último medio siglo desde muchas corrientes de pensamiento como el feminismo de la diferencia, la ética del cuidado, los movimientos en favor de la vida independiente impulsados desde el mundo de la discapacidad, o la ética médica comunitarista. Todas ellas, siendo muy diversas entre sí, resultan en buena medida coincidentes y complementarias a la hora de subrayar el carácter relacional de la autonomía. Y, por ello, tienden a contemplar la eutanasia como un fracaso social y, en el mejor de los casos, como un último recurso cuando la persona ya ha agotoado todas las alternativas razonables que la sociedad pone a su disposición para mantener su vida sin dolor y con sentido. Los relatos literararios de Melville, Tolstoi y Kafka, referidos en el trabajo, ponen de manifiesto que cada uno de nosotros somos, en cierto sentido, como nos ven los demás. Y eso obviamente no genera un derecho a la eutanasia sino un deber social incondicional de reconocimiento del otro, en particular, en las situaciones de mayor vulnerabilidad.
[1] No existe en la Constitución española un artículo que expresamente reconozca un derecho a la autonomía del que se derive el derecho prestacional a la eutanasia. De ahí que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, en su Preámbulo, haga referencia a un conjunto de derechos y bienes que servirían a la construcción de ese derecho a la autonomía: la integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).
[2] La primera versión de esta Declaración de Ginebra se aprobó en 1948, tras los juicios de Nuremberg, y la actual fue adoptada en 2017. En el momento de escribir este trabajo se está trabajando en un nuevo texto de la Declaración de Ginebra y uno de los puntos que se plantea reformular es el relativo al máximo respeto de la vida humana, aunque manteniendo en principio su contenido.
[3] Comité de Bioética de España, Informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación, octubre de 2021.
[4] MACPHERSON, C.B. (2005). La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Madrid; Trotta. Una visión opuesta a la del individualismo posesivo, MACINTYRE, A. (2001). Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes. Barcelona; Paidós.
[5] Entre la abundante bibliografía sobre la autonomía relacional, ALVAREZ MEDINA, S. (2018). La autonomía de las personas: una capacidad relacional. Madrid; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
[6] TOLSTOI, I. (1996). La muerte de Iván Ilich. Barcelona; Juventud, p. 63.
[7] Ibidem, p. 61.
[8] Ibidem, p. 77.
[9] REQUENA, P. (2021). La buena muerte. Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia. Salamanca; Sígueme, p. 59.
[10] TOLSTOI, I. (1996), p. 83.
[11] Ibidem, p. 79.1
[12] Ibidem, p. 82.2
[13] MELVILLE, H. (2018), Bartleby, el escribiente. Madrid; Cátedra, p. 86.3
[14] Ibidem, p. 96.4
[15] KAFKA, F. (2008), La metamorfosis. Madrid; Alianza, p. 7.
[16] Ibídem, p. 46.6
[17] Ibídem, p. 74.7
[18] Ibídem, p. 95.8
[19] Ibídem, p. 97-98.
[20] Ibídem, p. 101.
[21] DEVANDAS-AGUILAR, C. (2019). Los efectos del capacitismo en la práctica médica y científica. Informe de la Relatora especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, n. 9.
[22] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (2019). Informe sobre la toma de conciencia a tenor del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, n. 21.
[23] DEVANDAS-AGUILAR, C. (2019). Los efectos del capacitismo en la práctica médica y científica, cit., n. 37.
[24] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2020), Opinión sobre el proyecto de ley de Eutanasia, en respuesta a solicitud del CERMI bajo el artículo 37.2 de la Convención y Reglas de Procedimiento del Comité.
COMPARTIR